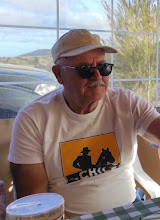Ante la conmemoración de la incorporación de Fuerteventura a la Corona de Castilla, la celebración del Día del Pueblo Majo.
Aquella mañana de julio parecía que hasta el Morro de Velosa contuviera su aliento; las piedras, calientes tras varios días de calor, condensaron el aíre fresco que, como por arte de magia, se hacía visible en forma de borbotones de algodón que caían sobre el Llano de Arriba.
Estandartes y gallardetes tremolaban con la dificultad de aquellos húmedos cielos. Todo el Valle de Valtarajal pareció enmudecer; callaron los balidos de los ganados, los cuervos pusieron una nota de luto y hasta los guirres ascendieron a los cielos dando giros lentos y, jugando con el viento, ascendían tan alto que parecían alejarse para no prestar sus plumas para sellar el acuerdo que junto a las aguas del barranco pretendían firmar vencedores y vencidos.
 |
| Vestigios aborígenes cerca de la Atalaya de Pozo Negro. Foto Paco Cerdeña |
Aquel catorce de julio se dilapidó un topónimo. Todos, normandos, majoreros, lusos, castellanos y moriscos tuvieron que entenderse en el crisol del mestizaje, bajo el signo de la evangelización, aquel lugar pasó a llamarse Santa María de Betancuria.
Con gestos se marcaron las ofertas vencedoras y, con la punta de una espada, un tal Le Macon, trazó en el risco algo parecido al replanteo de una torre, de un castillo; un sitio para la iglesia, otro para los notables recién llegados. Los vencidos, arrodillados, empezaron a recibir las aguas bautismales a cambio de sus tierras y términos, marcas y ganados…
Los que no quisieron o no supieron interpretar lo que allí se pactaba, fueron encadenados y, como mercancía, iniciaron el camino de no retorno hasta la playa. Algunos corrieron intentando escapar de los arqueros y de los perros; los más fuertes lograron escabullirse en el fragoso, donde vivirían un lento calvario de incomprensión. Garabatearon junto a las trazas de sus ancestros, sobre las piedras, unos inexplicables símbolos que tal vez reflejaran su ira, pero que nadie leería hasta casi dos milenios después.
Tras la sumisión, el despojo; tras la renuncia a sus creencias, la conversión; tras unos amos, otros. Allí se escribió un capítulo de manos de los vencedores, olvidando para siempre el desigual intercambio que, a partir de entonces, se extendería por toda la isla.
La propiedad privada y el concepto de patrimonio se hicieron huecos para dejar prístina la idea de que esta, como otras de las islas del archipiélago pasaría de unas manos a otras, como solar de señores. Se perdió el alma de los majos que, por más que se los intentó someter, siguió vagando por las orillas en que sus ancestros nomadeaban con sus ganados. Solo unos pocos abrazaron la religión de los llegados, solo unos pocos quisieron adaptarse a la nueva sociedad en ciernes, solo unos cuantos desvelaron los puntos de habitación que usaban en medio de malpaíses, en la profundidad de los jameos o tubos volcánicos; porque pervivieron los cultos arcanos en las iglesias de los majos y, entre ellos se hablaba una lengua que no quisieron desvelar a los recién llegados. Algunos rezaron porque las fuerzas de la naturaleza cegaran aquellas cuevas, prefiriendo morir sepultados junto a las tumbas de sus antepasados.
Aquel puñado de conquistadores hizo desaparecer de la faz de Maxorata buena parte de sus efectivos demográficos, embarcándolos rumbo a unas tierras en las que se les venderían como esclavos, una doble humillación. Se los obligo a renunciar a su propia identidad, se garabatearon unos nombres que les resultaban incompresibles para ser identificados como la mercancía en que los habían convertido, alejados de los suyos y con una nebulosa desesperante que les bullía en la cabeza. Oían cuanto acontecía a su alrededor, pero en su mente aún gritaban sus mujeres y niños, aún balaban sus ganados, aún escuchaban los gritos de quienes fueron precipitados al abismo de Malpaso, a los acantilados de Tebeto o de Jandía.
Se olvidaron los recién llegados de que la tierra que tomaban estaba poblada por una sociedad no tan avanzada como la que traían, pero organizada con sus dioses, su líderes, sus costumbres, sus recursos naturales, su alfarería, sus tejidos, sus herramientas. Todo sería poco a poco, tapado por el légamo de los siglos, postergado, menospreciado, escondido…
Y solo, cuando trajeron la mano de obra sustituta de los esclavizados, cayeron en la cuenta de cuan similares eran las costumbres de los moriscos capturados en las razzias que, al poco tiempo, tuvieron que hacer en la vecina costa de África. Porque estos ocuparon las chozas, corrales y viviendas que habían dejado atrás lo que no supieron ni quisieron integrarse en la sociedad europea, los que fueron vendidos en comercios de esclavos como el de Valencia. La alfarería y las fibras vegetales siguieron usándose por los recién traídos, porque les recordaban mucho a los que usaban en sus formas de vida agrícola y, especialmente ganadera.
Fueron éstos, los moriscos, quienes se ocuparon de levantar las paredes que les separarían del interior colonizado y europeizado. Encomendados a sus dueños, sus funciones poco diferían con las formas de vida de procedencia; así, en el crisol de la nueva sociedad, se tendió un nuevo componente a la sociedad en ciernes. Pero sus raíces, más cercanas, propiciaron cabalgadas de venganza por parte de ¿piratas? que buscaban a sus parientes y se llevaban colonos para los intercambios.
La ganadería unió a moriscos y majoreros. Juntos practicaron lo que ambos ya hacían desde tiempo inmemorial y juntos mantuvieron una ganadería extensiva ancestral que nos ha llegado hasta nuestros días con elementos como las apañadas, las gambuesas y las marcas de ganado mediante cuchilladas en las orejas y cara de los animales. Todo un conjunto de actividades que, gracias a esta mezcolanza pervivió y se sigue practicando; la toponimia se enreda en la historia de los vencedores para recordarnos una y otra vez aquella sociedad sobre la que se impuso.
Cada catorce de julio todos estos ecos vuelven a resonar en los barrancos de Valtarajal que es lo mismo que decir Santa María de Betancuria. Cada año por estas fechas deberíamos visitar el museo arqueológico de Fuerteventura para ver las huellas del pueblo majo, para sentir cómo vivían, cómo eran, qué nos querían decir con sus silencios de siglos. Y reflexionar sobre lo que verdaderamente deberíamos celebrar al pasear el pendón de la conquista. Porque quizás nosotros deberíamos hacer también un gesto integrador y detenernos a escuchar las voces que aún claman por nuestros valles y barrancos que aquí existió y vivió también el Pueblo Majo.
[Nuestras palabras son de reconocimiento y exaltación de quienes, con su trabajo, han contribuido a salvar y difundir nuestra historia. Hace pocas jornadas se inauguró en el Museo Arqueológico de Betancuria la exposición “De vuelta a casa”, donde, además del merecido homenaje a Nacho Hernández Díaz, se muestran donaciones y préstamos de otros museos que, por cuestiones de la intrahistoria, acogen elementos patrimoniales del Pueblo Majo; todo un conjunto que debiera hacernos reflexionar sobre los orígenes remotos de la cultura que se extinguió en su encuentro con la europea.]
© Francisco Javier Cerdeña Armas, en El Otro Valle, junio de 2023.-