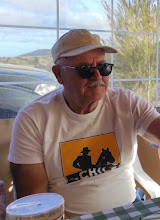A principios de mayo de 1912 se desplazaba al pago norteño de El Cotillo un grupo de militares del Batallón Cazadores de Fuerteventura, de guarnición en Puerto de Cabras y la pareja de la Guardia Civil que había tenido conocimiento de ciertos movimientos reivindicativos de los vecinos de aquel lugar. Los acontecimientos subieron de tono hasta adquirir visos motín o asonada, razón por la cual se desplazó allá el tribunal militar.
En el Archivo Regional Militar de Canarias y en el de la propia Audiencia había antecedentes de otros motines como el de Guriamen, acaecido en esta parte de Fuerteventura en el año 1829 y del que dio noticia para la historiografía el investigador Vicente Suárez Grimón.
Y las mismas fuentes documentales, de la mano de estudioso Artemi García Robayna y de la prensa histórica nos hablan de los disturbios de Tostón.
Plaza de los aljibes, El Cotillo (La Oliva)
Uno de los pocos pleitos por el agua en la historia de Fuerteventura se produjo en el pago de Tostón o El Cotillo, con la intervención de la fuerza armada y el procesamiento de los cabecillas o alborotadores.
Al menos siete depósitos de agua integrados en una plaza, con sus brocales, sus entradas y algunas con su pila y abrevadero de ganado.
Se trata de un espacio urbano totalmente integrado en el núcleo de El Cotillo, pero que antaño estaba a las afueras del mismo, camino del castillo que guarnecía la plaza.
Algo más al sur, sobre un promontorio a cuyos pies estaba el primitivo embarcadero, la torre de Tostón, también llamada de Nuestra Señora del Pilar y San Miguel, al naciente de la cual otros dos grandes aljibes pregonan la sed que padeció nuestro pueblo en otros momentos históricos, en otros siglos.
Pero, claro, a uno le asalta una pregunta: ¿Para qué tantos depósitos de agua si el número de habitantes de El Cotillo y su entorno no era excesivamente grande?
Mirando la descripción de Fuerteventura en los antiguos derroteros e informes de los ingenieros militares que estudiaron estas rutas en torno a nuestras islas, puede que la proximidad del embarcadero tal vez justifique tan alta densidad de cisternas subterráneas.
La aguada de los buques debía ser garantizada en uno de los puertos más importantes de Fuerteventura hasta mediados del siglo XIX.
A modo de inciso hemos de decir que estos depósitos, como todos los de la isla, constituyen auténticas obras de ingeniería, donde la solución arquitectónica de las cubiertas nos sorprende con espectaculares armazones de falsa bóveda, con más cantería noble o labrada que los propios edificios hechos sobre tierra para habitación.
Pero el objeto de nuestra reflexión iba más por los derechos y los usos ciudadanos de bienes que tradicionalmente fueron comunales, de todos… Y aquí, en El Cotillo, estas construcciones parecen empeñarse en atrapar las aguas de sobre tierra que, con las lluvias, discurrían libremente por los tableros aledaños a este pueblo, y que desde mediados del siglo XVI el entonces titular del señorío, Agustín de Herrera y Rojas reconoció a favor del vecindario, tal y como se había practicado desde los primeros momentos de la presencia europea en la isla.
Y cuando menos resulta curioso que la indignación de los majoreros explotara con más frecuencia en los municipios y parroquias donde más patente y agobiante se mostraba el poder local e insular directo o delegado de la Corona y del señor territorial.
Curioso que lejos de acudir a la iglesia en los momentos de sequía y hambre, como fue frecuente a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII (y aún después con la Virgen de la Peña), los majoreros se alzaran con la convicción de que les asistían viejos derechos de uso.
Episodios de asonadas y motines de este tipo no faltaron en La Oliva que, como sabemos, era la residencia del Coronel prácticamente desde que se creó el regimiento de milicias a principios del XVIII. Un personaje que acumuló tal poder como jefe de las armas en la isla y como apoderado del propio señor territorial, ausente como sabemos en Tenerife, que en toda finca se llegó a guardar lo mejor de los frutos para dicho personaje.
En el motín de Guriame de 1829, donde el vecindario de La Oliva y sus pueblos se alzó contra los administradores y arrendatarios del Señor de la Isla que impedían los aprovechamientos comunes en aquella dehesa, intervino la fuerza al mando del Coronel con el resultado de varios detenidos y confinados en la Torre de Caleta de Fuste, tal y como lo estudió Vicente Suárez Grimón.
El puerto de Tostón
Los aljibes de El Cotillo parecen no tener otra razón de ser, dado su número, que suministrar y permitir la aguada a los muchos barcos que lo frecuentaron desde el XVI hasta mediado el XIX, siendo de uso esporádico hasta las primeras décadas del XX como exportador de cereales y, sobre todo, piedra de cal, yeso y sus derivados (por cierto que también los hornos requerían depósitos de agua próximos).
Según Cermeño, Valera y otros, los atalayeros vigilaban este embarcadero desde Tababaire y aún desde Montaña Escanfraga.
Era un puerto incorporado no solo a los derroteros marítimos de Canarias, sino también al sistema de vigilancia para la defensa de la isla, aún antes de construirse allá la torre de Nuestra Señora del Pilar y San Miguel a mediados del siglo XVIII.
El comerciante orotavense Álvarez Rixo lo describió en uno de sus viajes a principios del XIX colmatado de arena, refiriéndose a la Playa de la Concha (algo más al norte de la torre, la playita que hoy usamos), donde vemos algunos vestigios de casas o almacenes y un pequeño espigón, recientemente incorporado al Catálogo Arquitectónico Municipal de La Oliva, y sobre el que mantengo las dudas de si es o no la primera infraestructura portuaria de la isla.
La importancia de este puertito embarcadero nos retrotrae a un núcleo transitado por comerciantes, carreteros que trasladaban el agua y la leña hasta la orilla; de peones y braceros que allí buscaban el sustento empleándose al servicio del trasiego de mercancías, ganado y personas; de marineros de Lanzarote ahuyentados de su terruño por los volcanes de Timanfaya entre 1730 y 1736; de olores a brea y a pescado secándose sobre los callaos de la orilla...
Nos lo describió parcialmente el citado Rixo, lleno de gentes que buscaban ya la salida de la isla, agobiados por la miseria, desesperados.
Los ayuntamientos contemporáneos que siguieron al extinto de ámbito insular, comenzaron una exacción tributaria que resultaba especialmente onerosa, máxime cuando, a principios del siglo XX, con la Ley de los Cabildos, éstos exigieron a partir de 1913 los gravámenes a la importación y exportación de productos como base de su hacienda.
Las industrias caleras y la pesca seguían concitando alli el fondeo de muchos barcos en las dos primeras décadas del XX, como lo atestigua el movimiento marítimo en los puertos de Gran Canaria y Tenerife, su destino principal, tal y como lo recoge la prensa de la época.
En la década de 1860 y 1870 el faro de Tostón comenzó a guiar los barcos de más calado que comenzaban a utilizar otros puertos, especialmente Corralejo, Cabras, Caleta de Fustes, Pozo Negro o Gran Tarajal...
Por tanto, cuando los incidentes de los aljibes, El Cotillo sobrevivía con la cal y la pesca, olvidado ya del trasiego marítimo de las centurias XVII y XVIII.
La gente, lejos de acudir a los santuarios y a la piedad divina, se amotinó reivindicando el derecho a beber, a vivir, indignada contra el poder local y el delegado del poder estatal. Y lo hicieron espontáneamente, tal vez sin medir consecuencias, aunque el asunto fuese mediatizado políticamente por algunos en sus campañas de entonces... lo mismo que hicieron en la década de 1820 por los aprovechamientos en la dehesa de Guriamen.
La gente pide agua
Fue el detonante de los disturbios: mujeres y niños acudieron a los aljibes aledaños a su pueblo para hacer lo que siempre habían hecho. Beber y abrevar sus ganados.
A principios del año 1912, cuando el partido majorero aireó en la prensa el problema del agua y de la gran propiedad como uno de los males que aquejaban al agro isleño, se produjo uno de los episodios más graves en la lucha por el derecho al agua en Fuerteventura. Cotillo fue el escenario y la prohibición de la autoridad militar a que los vecinos de aquel pago siguieran usando el agua de los aljibes, el detonante.
A principios del año 1912, cuando el partido majorero aireó en la prensa el problema del agua y de la gran propiedad como uno de los males que aquejaban al agro isleño, se produjo uno de los episodios más graves en la lucha por el derecho al agua en Fuerteventura. Cotillo fue el escenario y la prohibición de la autoridad militar a que los vecinos de aquel pago siguieran usando el agua de los aljibes, el detonante.
A principios de mayo de 1912, mujeres y niños reivindicaban el agua de los aljibes de la plaza que nos ocupa, pero también el de dos más cercanos a la Torre de Tostón, donde chocaron con los responsables militares que consideraban aquellos depósitos como propiedad del Ramo de Guerra. La situación llegó a mayores cuando el tribunal militar fue destacado al lugar para pesquisar quiénes jaleaban al pueblo y procesar, si fuese necesario a los cabecillas, como así se produjo.
La gravedad de los sucesos de El Cotillo la advirtió Artemi García Robayna en su libro sobre la Guardia Civil en las Canarias Orientales, quien me facilitó algunos datos, seguramente con la idea de que el caso merecía tratarse y recuperar este episodio de la historia local majorera.
.../...(c) Francisco J. Cerdeña Armas